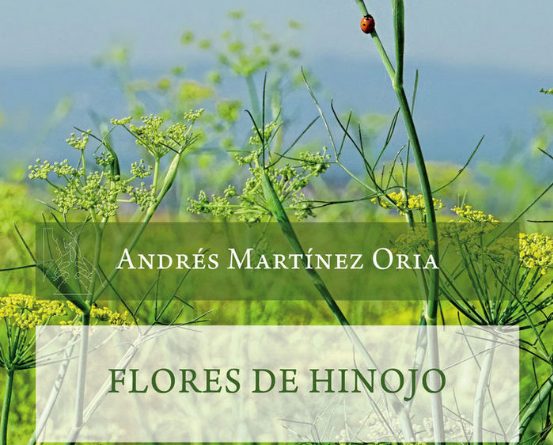«Flores de hinojo», un peregrinaje a través de Cabrera
Andrés Martínez de Oria publica un libro resultado de un viaje realizado a la comarca leonesa de Cabrera en junio de 2003, siguiendo los pasos del que hiciera Ramón Carnicer cuarenta años antes
El escritor maragato completa una trilogía viajera con este libro de la editorial Eolas. Si antes fueron ‘Flores de malva’, cuyo tema es la Sequeda paneriana y ‘Flor de sauco’, un caminar por los pagos de los Ancares, ahora rememora el periplo cabreirés realizado en junio de 2003.
Si el objeto principal de Ramón Carnicer era la denuncia de la situación de abandono de la comarca por parte de las instituciones, aquí lo que se constata es algo más grave aún; el fin de un ciclo iniciado a la sombra del monasterio de San Pedro de Montes en la Alta Edad Media, debido a la desaparición de las formas tradicionales de vida y su sustitución por otros mecanismos productivos, a lo que ha venido a sumarse la práctica general de la emigración y la consiguiente despoblación, mal endémico de muchas zonas agrarias de la España de hoy, particularmente agravado en la geografía leonesa.
Reproducimos aquí un pequeño fragmento del cuarto capítulo:
Don Manuel, el maestro
El caminante llena la cantimplora a la puerta del bar y se pone en camino. En la salida relumbran un par de palomares en la ladera, al mediodía. Junto a la carretera brillan las cerezas en fincas bien cultivadas. Por aquí debía de quedar la casa de don Manuel, el maestro. Una casona rural con galería y buena biblioteca en la que acostumbraba a leer su sobrino, que venía a pasar el mes de septiembre a estos pagos. Un lugar apartado y casi idílico para la educación de un muchacho, al lado de sus tíos maestros, en ese tiempo dorado previo al inicio del curso.
Pasada la calle de las Pedreiras la carretera se alarga a la orilla del río, que discurre entre alisos y chopos movidos levemente por la brisa. Un hombre empeñado en armar una presa con la azada, para regar, se quita el sombrero de paja, se limpia el sudor y dice adiós con la mano. De la ladera ardiente de flores viene el olor intenso de las jaras y el cantueso. En la espesura poblada de árboles y plantas de ribera, queda el puente de hormigón sobre el río. Por el otro lado viene una mujerina apoyada en un bastón y pasa al lado, vacilante.
—Tan lejos del pueblo con este calor.
—El médico me ha dicho que ande.
La mujer habla sin detenerse, por si acaso, y el caminante, que es comprensivo con el miedo ajeno, le dedica un saludo piadoso.
—Vaya con Dios.
—También le acompañe, hombre.
La ve perderse a lo lejos en la umbría, cojeando, y mientras oye el eco del bastón en el asfalto se queda en mitad del puente, bajo el túnel de fronda, mirando la corriente y escuchando el canto de los mirlos, de los jilgueros, de los escribanos y demás especies de la pajarería, que trinan al que más puede en las puntas de las ramas, unos con arte melodioso, otros recitado, según las dotes de cada cual. En el agua contaminada no brillan las truchas ni los barbos ni las tencas. Entre naturaleza y progreso no parece que casen las componendas.
Aguas abajo se ven los restos de un puente anterior. En un teso cercano se alza la ermita de un santo aburrido de soledad. Un poco más adelante, pasada la desviación a Sotillo de Cabrera, que está a siete kilómetros, el caminante deja la mochila al lado de un castaño centenario, todavía bajo la bóveda inmensa de la fronda que prospera en la humedad del río, y se tumba a oír el canto de los pájaros y el rumor del agua. La brisa que corre cerca de la corriente viene a refrescar el aire recalentado, y el caminante cierra los ojos para seguir los arpegios de matices insospechados de una alondra oculta, consciente de asistir en solitario a un complicadísimo concierto interpretado en exclusiva para él. Y atrapado en ese universo pequeño donde reinan la paz, la armonía y la belleza, se queda adormecido y se olvida de comer. Y cuando abre los ojos, ve la piedra del kilómetro nueve llamándole desde los helechos y el rojo lujuriante de un guindal. Todavía siguen los pájaros con su reclamo mientras lee la página donde Carnicer habla precisamente de este paraje, y es como si hubiera estado aquí hace un poco, «bajo un castaño, junto a la carretera y a la vista del puente», todo igual cuarenta años después. El mismo río cantarín, la misma brisa en las ramas de los árboles, los mismos pájaros invisibles y cantores, el mismo cielo azul, las mismas sensaciones. Pero son otros los hombres. El caminante toma notas en su libreta roja, despliega el mapa y ve Sotillo encima de Robledo de Sobrecastro, en las laderas de Santaolalla, donde el terreno busca los altos del Pico de las Yeguas y Peña de Nanda, allá por el Campo das Arcas, en el corazón de la serranía de Cabrera.
Por la carretera pasan camiones de pizarra y turismos que van y vienen. Un coche granate conducido por un rapaz inconsciente toma a toda velocidad el desvío de Sotillo y poco le falta para estamparse contra un castaño. Ruido de frenos y olor a goma quemada. Por la ventanilla bajada, el brazo en la portezuela, suena a todo volumen una música infernal. Aquí la juventud ha dejado de estudiar, porque son más rentables las canteras.
Pero no queda otro remedio que dejar el paraíso para volver al camino, de repechón en repechón, por un paisaje que no concede tregua. El Cabrera, vigoroso y cantarín a mano izquierda, bandea las laderas de Soutocarego y las Fuentes, murmurando en los rápidos de cantos blancos y redondos como huevos de leyenda, silencioso en los remansos de aguas negras, espumosas, profundas. En las laderas de la Matona, las explotaciones pizarreras rompen la armonía de un paisaje arcádico donde aún es posible escuchar las esquilas del ganado suelto por los montes. El caminante va al lado del río, entre cumbres a uno y otro lado, sin otro signo de vida que los insectos y los coches del cambio de turno. El aire está cargado de tormenta y de mariposas blancas que revolotean en las cunetas, entre los guindos y los castaños, entre los nogales y los rebollos, en las choperas y alisales. Ayer cayó una zurrapina buena y hoy la naturaleza está que explota. Lo malo son los insectos que comen a uno vivo. Además no hay cobertura para el móvil, lo que convierte en inútil todo el complejo de cables, cargador y aparato, que pesa lo suyo y no sirve de nada. Y para colmo, la imposibilidad de coger una emisora en el transistor lo convierte en un ser incomunicado en el mundo, pero libre en una tierra que solo parece atenta al dictado de la naturaleza.